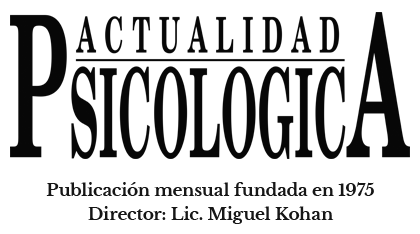Betina Ruscelli
Música y Subjetividad
“…aquel profesor no inculcaba su saber,
ofrecía lo que sabía,
no era tanto un profesor, como un trovador,
uno de esos juglares
que frecuentaban el camino de Compostela…”[i]
Estaba desempeñando el rol de Tallerista en el turno tarde de CENTES 1 Maud Mannoni, Centro educativo para niños en tiempos y espacios singulares, institución que tuvo sus orígenes como la escuelita del Hospital Infanto juvenil “Carolina Tobar García”. Por las mañanas era referente de una sala a la cual asistían niñas y niños con desorganizaciones subjetivas severas, con los que trabajaba desde un dispositivo de pareja pedagógica y de manera individual, modelo “uno a uno” de “práctica entre varios”[ii].
Los efectos de inclusión no son sin el eje institucional, andamio en el que anclamos nuestro punto de referencia para el ejercicio de nuestra profesión, el cual nos respalda para pensar con otros, las postas subjetivantes de nuestros alumnos.
Coordiné entonces, Radio en los bordes, a lo largo de dos años, habilitada por mi querida escuelita también entre sorpresas y avatares. Al principio y con una aspiración casi ideal respondiendo a cierta normativa escolar, habíamos fijado un lugar para reunirnos a hacer radio: la salita de Fono[iii]. Por supuesto que no sucedió nada de eso, ni la reunión clásica de los integrantes de una radio frente a micrófonos alrededor de una mesa, como tampoco el lugar fijo.
Michel De Certeau refiere que “el espacio es un lugar practicado”[iv] y así fue como íbamos creando, muy en gerundio, y sin saber nada de antemano, nuestro espacio de Radio, que podía hacerse en la sala de Plástica, o bien apoyados en el armario de la punta del pasillo, en Juegoteca, en música con los profesores, o bien en la sala junto a los maestros referentes.
La modalidad era individual, de a pares, grupal y alternadamente, o como fuera posible.
El carácter dinámico también le tocó a la grilla horaria. El primer año los participantes pertenecían a la sala de adolescentes, con lo cual habíamos acordado encontrarnos la tarde en que los chicos no iban a natación, y el día en el que estarían presentes casi todos los alumnos de esa sala.
Cuando un alumno estaba ausente, grabábamos su participación en otro momento. También participaron de manera más acotada, niños de otras salas, alumnos con cierta fragilidad que estaban en un dispositivo individual.
Hacer Radio en los bordes implicaba que la situación de aprendizaje se acomodara a las variables subjetivas de nuestra población.
El contenido de esta ficción radial resultaba de una construcción de sentido “in situ”. Una vez situados los personajes, las expresiones artísticas de los adolescentes iban surgiendo en el marco de una improvisación orientada. Una escena podía ser concluida en dos o tres encuentros con múltiples participaciones, individuales y grupales. Mi trabajo bisagra consistía en ir ligando creativamente en la edición los fragmentos recolectados, para hacer de eso un Radio Relato.
Hoy lo pienso y no sé cómo lo hice. En el Podcast 1 un condimento surrealista va invitando al oyente a entrar en aquellas escenas en las que los chicos y yo… jugábamos! Los niños entraban y salían del personaje haciendo un “como sí”!
También llegaban los momentos de pausa, en que debíamos hacer silencio, la tarea lo requería: Construir la escena, grabarla, escucharla y dejar registro en sus cuadernos de lo que habíamos trabajado. Era un montón!
A medida que nuestro vínculo se iba fortaleciendo, los alumnos empezaron a comprender que, cuando escuchábamos no hablábamos, y con algo de razón iban aprendiendo gradualmente a resignar “eso que se les desbordaba” por un bien mayor: la producción.
Al principio refunfuñando, y luego, algo de aquella extracción de goce iba colonizando tierras de representación palabra. “Se entramaba con el gran logro cultural del niño su renuncia pulsional.” Algo del “Fort – Da[v]” había hecho lo suyo operando como ley de alternancia.
Es que, en aquellos intersticios se habían sellado marcas indelebles, el instante en el que los niños se escuchaban. Algo allí sucedía… abrían las orejas y los ojos con asombro y al mismo tiempo… Se reconocían en sus voces … saltaban y pedían escucharse una vez más.
En nuestra producción técnica, utilizamos varios celulares, según la yuxtaposición de voces con las partes musicales. Mi trabajo continuaba en la compaginación de cada archivo y edición primera.
¡No puedo creer la cantidad de archivos que tenía en mi celular!, contando también los efectos sonoros.
Al inicio del Taller, cada uno de los adolescentes propuso un nombre para el programa, también niños de otras salas. Los nombres posibles fueron: “ Pantera negra”, “Fobia”, “Huevos fritos”, “Breakman”, “Hey you”. Luego realizamos la votación, y el nombre elegido fue “Pantera Negra”.
Realizamos un cartel el cual tenía huellitas de colores parecidas a las de una pantera, sobre las que, los participantes de Radio escribieron sus nombres. Luego colgamos el cartel en el hall de entrada.
También los chicos colgaron en las paredes de nuestra escuelita los QR de cada Podcast. Algunas familias a través de sus celulares visitaban el Blog de CENTES 1, para escuchar las voces de sus hijos en la radio de la escuela.
Un nuevo año comenzaba con una nueva apuesta. Nuestro niño adolescente, enamoradizo y a veces atormentado por algún profundo desplante, solía trapear sobre un autotune que salía a todo volumen de una notebook que iba sosteniendo, mientras caminaba con cierto espesor por los pasillos en una actitud corporal característica del subgénero musical.
La tarea de la Radio seguía su curso entre reportajes y flashes separadores.
En ocasiones cuando a nuestro adolescente le costaba sostenerse en la sala con sus pares, solía buscarme para charlar. Entonces acordábamos un permiso con sus referentes e íbamos a hacer Radio.
Una tarde, no como otras tardes, el grito de nuestro niño estallaba trapeando cosas[vi], que, parecidas a un reclamo de amor, frases sueltas y en un continuo, fuera de sintaxis y en una oscura semántica; ellas, las palabras, esas que se tropiezan unas con otras, rebotaban en las paredes de la escuelita con cierto estupor…
Desde mi sala escuchaba algo parecido a la poética de Edmond Jabés cuando escribe: – “Por haber nacido en el desierto[vii], sólo los nómadas pueden resistir una presión de semejante intensidad”. En ese instante algo del grito de nuestro niño me resonaba respecto del vaciamiento que había leído en un artículo de Hebe Tizio. “Como un balanceo sin horizonte[viii]”. Salí de mi sala, y avanzando con mi mirada hacia sus ojos interrumpí por un momento, “el sin horizonte”, lo detuve con mi cuerpo despreocupado y haciendo un gesto con mi brazo, le dije: – ¿Vamos a radio? Te invito y grabamos tu rap –
Algo de mi propuesta afectó la naturaleza de su grito, y a partir de esta intervención en lo real, iniciamos un recorrido alrededor de los bordes, una apuesta autorizada por el amor de transferencia y en torno a la tarea de hacer su canción.
Los encuentros con nuestro adolescente fueron sistemáticos y con una frecuencia sostenida. Armamos oraciones cortas de aquellas frases sin fin. El niño escribía en su cuaderno los versos.
Algo con fuerza insistía en él, a seguir repitiendo frases desordenadas sin parar y dando vueltas alrededor de nuestra mesa de trabajo. Y así, otra vez a acotar y a escribir la siguiente estrofa, respetando sus síncopas.
¡No podíamos negar los esfuerzos de su trabajo de pensamiento.!
Participé poniendo una melodía a uno de sus versos, al cual le dimos función de estribillo.
Así fue como nuestra estrella de trap grabó su canción junto a una profesora quien cantó los coros.
Los efectos de inclusión se extendieron hasta la celebración de Educación especial, fiesta en la que nuestro adolescente interpretó su trap: “En la luna yo rapeo igual”.
A través del entusiasmo por la música, la radio le hizo amparo. Un niño quien por momentos al escuchar mi voz desde el comedor, corría por aquellos pasillos con los brazos abiertos. Su grito me alcanzaba primero, luego su llamado, con él, para darme un abrazo de esos que dan la vuelta a tu espalda… diciéndome –“¡épica nuestra grabación de ayer eh!”.
Así hemos hecho radio en los bordes.
Sucedía que en las callecitas de nuestra querida escuelita las maestras y los niños caminaban a la salida tarareando bajito el estribillo de aquel trap…-“en la luna yo rapeo igual…♪” algo de esa musicalidad desparramada, hacia resonancia.
Y llegó el día para concluir un trayecto de otros días, para mí, de unos diez años de desempeño de rol en el Equipo MAP[ix] y en CENTES. Estaba en la salita de plástica ordenando los papeles de la compaginación de Radio 1 de Barracas. Cuando entró nuestro niño adolescente y tomando la palabra me dijo: – “Gracias por todo lo que hicimos estos años…Te voy a extrañar”
Inventamos una radio, y ante el encuentro de nuestro niño con la Tyche[x], una canción. La circulación de un nombre, un esbozo de metáfora parecía ligarse a una significación que supo acontecer, por momentos… desde la ética del deseo, una vez más en función del “a”[xi] como causa, el amor… es lo que hace falta.
Psicoanalista – Docente – Música
Bibliografía
- De Certeau Michel. (1980) Relatos de espacios. Espacios y lugares. La invención de lo cotidiano. Artes de Hacer. pág 129, Capítulo 9. Madrid. España. Editorial Iberoamericana.
- Di Ciaccia Antonio (1992) – Práctica entre varios https://psicoanalisislacaniano.com/2003/06/20/adiciaccia-practica-entre-varios-20030620
- Freud Sigmund (1920) Más allá del principio de placer. pág. 15. Tomo XVIII. Buenos Aires. Argentina. Amorrortu Editores.
- Lacan Jacques; (1960) Seminario 7. La ética del psicoanálisis. Cap XVI La pulsión de muerte. Buenos Aires. Argentina. Editorial Paidos.
- Lacan Jacques; (1963) “ a “ – Seminario 10 De la Angustia. 23 de enero de 1963. pág 42 “…a – se llama a- en nuestro discurso…. – por ser lo que ya no se tiene…” Buenos Aires. Argentina. Editorial Paidos.
- Lacan Jacques; (1964) “Tyche” Seminario 11 Los cuatro conceptos fundamentales. Cap V Tyche y Automaton. El inconsciente y la repetición. pág 62. Buenos Aires. Argentina. Editorial Paidos.
- Nuñez Violeta, (2021) en una conferencia alude un párrafo de Daniel Pennac, autor Francés en su obra “Como una novela”. https://youtu.be/7Qsb8Oyt2Wc?si=g93z_wuGMNbtiZEM
- Tizio Hebe (2003) El dilema de las instituciones. Segregación o Invención https://www.scb-icf.net/nodus/contingut/article.php?art=130&rev=22&pub=1
[i] Compilado conferencia Violeta Nuñez, en la que alude a un párrafo de Daniel Pennac, en su obra “Como una novela”. https://youtu.be/7Qsb8Oyt2Wc?si=g93z_wuGMNbtiZEM
[ii] “A propósito de la práctica entre varios” por Antonio Di Ciaccia. https://psicoanalisislacaniano.com/2003/06/20/adiciaccia-practica-entre-varios-20030620 Nombre dado por Jacques Alain Miller para referirse a las prácticas clínicas en un contexto institucional particular y a la eficacia terapéutica del psicoanálisis.
[iii] Espacio en el que los maestros fonoaudiólogos trabajan con niños y niñas que presentan dificultades en la expresión y/o pronunciación del lenguaje. En éste caso elegí ésta sala por su particular acústica.
[iv] “La invención de lo cotidiano”. Michel De Certeau. Relatos de espacios. Espacios y lugares. Pág 129, Cap. 9. El espacio es un cruzamiento de movilidades.
[v] “Más allá del principio de placer”. Sigmund Freud. Tomo XVIII Amorrortu pág 15. Parafraseando ésta página del texto, Fort Da es una apreciación psicoanalítica que Freud realiza acerca de un juego en el que un niño en ausencia de su madre, arrojaba un carretel al que sostenía por un piolín, y tras la baranda de su cunita, el carretel desaparecía, entonces el niño pronunciaba “Fort” (se fue). Luego tirando del piolín saludaba la aparición del carretel con un amistoso “Daa” (acá está). La madre fue saludada a su regreso por el niño, con un “Bebé o o o”. Se denomina Ley de Alternancia a la operatoria simbólica fundante, en la que, repetidas ausencias y presencias del objeto de amor, posibilitan en el niño una renuncia pulsional y la entrada al proceso secundario de pensamiento a través de las representaciones-palabra.
[vi] Seminario 7. La Ética del Psicoanálisis, “Pulsión de muerte” Cap. XVI. Lacan. Parafraseando “un grito trapeando cosas” el campo de la cosa que refiere Lacan, está en el campo de lo Real, en una instancia anterior al inconsciente freudiano que se manifiesta en la conciencia por sus formaciones: lapsus, sueños y síntomas, como el retorno de lo reprimido..// -”El goce se presenta con caracteres de oscuridad…” “Ese campo que llamo el de la cosa…” “Todo lo que es lugar del ser.”//
[vii] “El dilema de las instituciones: Segregación o Invención” Texto para el debate del VII stage de formación permanente. Los vínculos con la cultura, del grupo de investigación sobre Psicoanálisis y Pedagogía. Hebe Tizio. Publicado en NODVS VIII, Novembre de 2003. https://www.scb-icf.net/nodus/contingut/article.php?art=130&rev=22&pub=1 Tizio refiere que en algunas situaciones institucionales afectadas por el capitalismo global, se produce un vaciamiento de los puntos de referencia narrativos que sostienen a toda comunidad. Compara ese vaciamiento del sentido simbólico, con el abandono de niños en estadios iniciales, por la privación de la función nutricia-mediadora, lazo que posibilita la entrada a la cultura. Tizio alude al escritor Edmond Jabés, cuando éste escribe acerca del desierto, “donde se siente la proximidad de la muerte en un parejo silencio”. Jabés fue un poeta francés de origen egipcio, cuya obra destaca una poética del exilio.
[viii] “El dilema de las instituciones: Segregación o Invención”. Hebe Tizio. Tizio hace diferencia entre vacío y vaciamiento. Refiere que el vacío es fundamento de toda producción cultural, el lenguaje lo gesta y el discurso lo civiliza…// El vacío estructural se coloniza por la cultura…/ En cambio el vaciamiento hace aparecer la pulsión de muerte, se trata del goce mortífero…// Es el balanceo sin horizonte que pudimos ver en las niñas de los orfanatos chinos, en esos espacios abandonados por Otro.
[ix] El equipo MAP (Maestro de Apoyo Psicológico), Configuración de apoyo de Educación Especial contaba con la Resolución Nro. 46-2007- Sria.de Educación C.A.B.A. intervenía en las escuelas de Educación de Educación Primaria Común y de Nivel Inicial con alumnos que contando con capacidad para construir los aprendizajes prescriptos, necesitaban acompañamientos para aprender el “Oficio de alumno” con el fin de integrarse con su grupo de pares. Incorporando cuatro aprendizajes básicos: construir las nociones de “Autoridad Institucional”, “Autoridad del Aula”, “Acatamiento de las Consignas” y “Resolución de los Problemas de Convivencia mediante el uso de la Palabra”. Se trabajaban los ejes: institucional, familiar e individual. Las docentes psicólogas y psicopedagogas coordinaban asambleas de grado con el propósito de ejercitar con los alumnos la argumentación y la contraargumentación.
[x] Seminario 11. Los cuatro conceptos fundamentales. Jaques Lacan. Cap V Tyche y Automaton. El inconsciente y la repetición. Pág 62. En algunas condiciones de sufrimiento severo en niños, niñas y adolescentes, nos referimos a “- la tyche … la hemos traducido por el encuentro con lo Real…sólo a partir de la función de lo Real en la repetición podremos llegar a discernir ésta ambiguëdad de la realidad que está en juego en la transferencia…/ lo Real se presenta bajo la forma del trauma…/ El trauma aparece a cara descubierta…/
[xi] Seminario 10 De la angustia. Jacques Lacan. Clase del 23 de Enero de 1963. Pág 42. Me refiero a la función del docente que, despojado de su propio fantasma, se deja sorprender por aquello que trae el alumno, el maestro se presenta como un sujeto barrado, atravesado por la castración. // – “ese “objeto a”… como sujeto de la falta, por lo tanto aquello por lo cual él se constituye en el amor, aquello que le da, por así decir, el instrumento del amor… se es amante con lo que no se tiene… //”