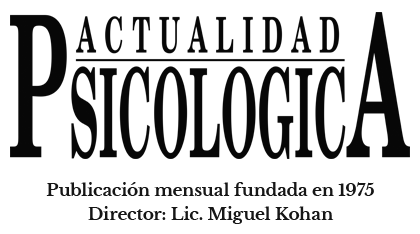Abel Zanotto
Una investigación informal sobre obras literarias en relación al filósofo Baruj – Bendito-
Spinoza (Holanda, 1630/1677) rescata dos títulos contemporáneos. Uno se titula “El
problema de Spinoza” o “El enigma Spinoza” (2012) del escritor norteamericano Irving
Yalom y el otro “Herejes” (2013) del cubano Leonardo Padura. El primero relata la
expulsión de Baruj de la comunidad judía de Amsterdam al ser acusado de ateísmo y
el segundo, la vida de la comunidad judía en esa ciudad holandesa en el siglo XVII y
las vicisitudes de Spinoza en el interior de la misma y sus posteriores exilios.
La monumental obra filosófica de Spinoza resulta imposible de ser transmitida en
pocas palabras pero podrían rescatarse (Ajmil A; Fernández V, 2015 y García Jackson
DL, 2018; Carpintero, 2002) sus señalamientos de que la religión no debe perseguir el
conocimiento de la naturaleza de las cosas; que no debe dedicarse a temas morales;
que ni la religión y el estado deben “atender / atentar” contra la libertad de
pensamiento y que la razón es un “recurso” disponible para deshacerse de las
pasiones y, por lo tanto, una guía para la vida.
Admirador de autores prohibidos -por ejemplo el médico y filósofo árabe Averroes- y
frecuentador entusiasta de textos escritos en latín que le proporcionaban un intenso
placer, Spinoza intentaba percibir la unidad en la diversidad y enumeraba tres tipos
posibles de conocimiento (imaginación o vago que proporciona las bases sensibles; la
razón que se apoya en la abstracción y asociación de ideas adecuadas y la intuición
que comprende cuestiones generales de las cosas particulares y, por eso, abarca el
sistema causal e infinito de la naturaleza) y aconsejaba potenciar las pasiones porque,
si se las entiende por medio de la razón, los humanos contamos con un accionar
racional en tanto podemos conocer de dónde surgen y, en consecuencia, ver qué
hacemos con ellas.
Spinoza entiende a las pasiones como modificaciones de los atributos de la sustancia
y abarcan emociones y a la conducta y serían causadas por un cuerpo externo. Habla
de dos tipos de pasiones -las alegres y las tristes- y del deseo que siempre acompaña
al hombre.
Las “pasiones alegres”, según su concepción, brindan una adecuada idea de la
realidad y posibilitan un tipo de pensamiento que produce mayor perfección y, por lo
2
tanto, un equilibrio y bienestar más intensos. En definitiva, aumentan nuestra potencia
pues llevan a obrar conduciendo a la perfección del ser.
Las “pasiones tristes”, por el contrario, anulan nuestra potencia ya que los afectos
asociados a la tristeza disminuyen la vitalidad del organismo. Nos separan del
bienestar y son consideradas despreciables porque se van impulsando mutuamente.
Según su mirada, son el producto de ideas erróneas del mundo y producen una forma
primaria de conocer vaga e inadecuada pero que orienta conocimientos posteriores.
En relación a las reflexiones anteriores, los discursos del odio se despliegan como
textos de esas pasiones tristes en contextos psicosociales de odio en una relación
dialéctica y de mutua influencia. Desprecio, odio, aversión, miedo, desesperación,
soberbia, abyección, indignación, menosprecio, envidia y arrepentimiento serían
algunas de las pasiones tristes enumeradas por Spinoza y actualizadas en épocas de
xenofobia, homofobia, bulling generalizado, fake news, persecuciones, intolerancia
indiscriminada en paradigmas donde el “otro” es eyectado de los discursos bajo la
neutralización siniestra de lo “semejante” y su desplazamiento por la noción del
“enemigo”.
Estamos, así, frente a una habilitación para la resolución violenta de los conflictos
humanos y a una naturalización para la aniquilación de lo distinto. Un mundo binario
de “iguales” y “diferentes”; una tensión dialéctica que va modificándose según épocas
y paradigmas imperantes. En “Regreso a Reims” (2009) el filósofo contemporáneo
Eribon relata la “conversión” de sus padres juveniles de izquierda a sus padres
mayores de derecha y rescata el uso de significantes en el habla cotidiana de sus
progenitores para comprender estos virajes ideológicos. Las expresiones juveniles de
“nosotros-los-obreros” y “ellos-los-explotadores”- fueron desplazadas en la adultez por
“nosotros-los-franceses” y “ellos-los-inmigrantes”. Una metonimia psicosocial
articulada sobre las ideologías epocales.
Las “pasiones tristes”
Las reflexiones spinozianas son recuperadas por el sociólogo francés François Dubet
(1946) quien en 2020 publicó en español su obra “La época de las pasiones tristes”.
Docente de la Ecole de Haute Etudes de Sciencies Sociales de París y profesor
emérito de la Universidad de Burdeos, es autor de una decena de libros.
Las ideas presentes responden a una adaptación del título de su libro en el que
reafirma su tesis disruptiva en las ciencias sociales contemporáneas en tanto concibe
a las sociedades actuales como sociedades sin sistemas de clases y sí con sistemas
3
de diferencias y desigualdades: “Incluso si se piensa (ob.cit: 28) que las clases siguen
existiendo, el sistema de clases estalla” para agregar que “la misma clase social se
difracta en una serie de mercados económicos y mercados laborales” de manera tal,
como una consecuencia no esperada que esta dispersión, se provoca la
“desestandarización de las trayectorias”.
O sea: la trayectoria vital típica en ciertos espacios occidentales (estudios, trabajo,
matrimonio, trabajo, jubilación) ha sufrido cambios radicales pues los tiempos de
espera cronológicos son diferentes; hay idas y vueltas sobre el mismo tema (por
ejemplo, el mercado laboral), formación tardía e inestabilidad de los vínculos familiares
y los nuevos agrupamientos, jubilaciones prematuras en algunos sectores y un
alargamiento de la vejez.
En definitiva: “el estallido del régimen de clases (ob. cit: 29) abre el espacio de las
desigualdades a la multiplicación de los grupos” y si antes las grandes diferencias
permitían ordenar nuestro lugar en el mundo (patrones y obreros; empresarios y
trabajadores, por ejemplo) hoy las desigualdades se diversifican y se individualizan
con una transformación profunda de las experiencias que tenemos de ellas y
desdibujando quiénes son los adversarios y cuáles las causas profundas y no las
aparentes o visibles de nuestros problemas.
Es que, como aclara (ob.cit: 13) “nuestra nomenclatura social tropieza cada vez con
mayores dificultades para designar los conjuntos sociales pertinentes”. La expresión
teórica y metodológica de “clases sociales” se ve cuestionada, entonces, por nociones
y clasificaciones que enfatizan “nuevos criterios de desigualdad y nuevos grupos: las
clases creativas y las inmóviles, los incluidos y los excluidos, los estables y los
precarizados, los ganadores y los perdedores, las minorías estigmatizadas y las
mayorías estigmatizadoras, etc” dentro de los mismos colectivos. Un verdadero
reservorio explosivo de los discursos de odio.
Una posible trama interdisciplinaria desde el psicoanálisis
El diálogo del psicoanálisis con otras disciplinas fue abordado en diferentes momentos
de la obra freudiana. Podemos mencionar que en las primeras décadas del siglo
pasado nos encontramos con dos aportes fundamentales en la historia del
psicoanálisis y asociados con la vincularidad entre “yo/los otros”.
En “Psicología de las masas y análisis del yo”, por ejemplo, Freud (1921:67) señala
que “en la vida anímica del individuo el otro cuenta con total regularidad como modelo,
como objeto, como auxiliar y como enemigo”. A nuestro entender, estamos frente a
4
una concepción estructural y básica de la vincularidad humana rastreable, como
señalamos, en aportes anteriores y posteriores de su obra.
En este sentido, podemos referirnos a una afirmación previa cuando Freud señala que
el desvalido y generoso ser humano es, al mismo tiempo, genocida e hipócrita y que
clama por ser protegido y también dominar al otro por el ejercicio de su poder.
“Facilísimo de observar (1915: 283) continúa Freud, y de comprender es el hecho de
que, con gran frecuencia, un amor y un odio intensos aparecen juntos en la misma
persona”. Concluye este párrafo así: “el psicoanálisis agrega que no raras veces las
dos mociones de sentimientos contrapuestos toman también por objeto a una misma
persona”.
En cuanto a los aportes del psicoanálisis argentino contemporáneo, se puede citar a
Catelli (2016) cuando señala que la experiencia con el semejante -tal como afirmó
Freud en el “Proyecto de Psicología” de 1895- es la que constituye como acto
inaugural el reconocimiento del otro, la empatía y la comprensión del sujeto en ciernes
para una apertura del encierro narcisista.
Por su parte, Tajer (2019: 1) y a partir del paradigma bleichmariano señala que “el
campo del semejante es el de la humanidad en su totalidad”. Una idea que gira
alrededor de que “la sociedad es con todos adentro” y del dolor cuando acaece la
exclusión. En términos más acotados (o de “baja intensidad”, según la autora) el
semejante ya no es sólo la humanidad toda sino también “los vecinos, el propio grupo
étnico o cultural, los socios del country o del club, los del mismo género”. Pero ese
“doble” amable y amistoso puede asumir el semblante de lo perturbador y ominoso.
En términos de Dubet (ob.cit: 14) y en asociación con Tajer, “las grandes
desigualdades que oponen a la mayoría de nosotros al 1% más rico, son menos
significativas y nos ponen menos en entredicho que las desigualdades que nos
distinguen de las personas con quienes nos cruzamos todos los días”. En definitiva:
“las ‘pequeñas’ desigualdades parecen mucho más pertinentes que las ‘grandes”.
(bastardilla nuestra). Dubet nos está diciendo que hay distancias tan siderales entre
“los más ricos” y “los más pobres” y que esa inconcebible brecha social se expresa en
otras representaciones. Y sostiene que “la incomodidad de las pequeñas diferencias
(ob.cit: 110) son las que más hacen sufrir”
Otro aporte pertenece a Girón (2019) quien señala que para que se produzca la
humanización se debe “firmar” un contrato social que involucra derechos y
obligaciones para con el otro sobre la base estructural de un reconocimiento de ese
otro como un “semejante”; un contrato que según esta autora (pág 2) “define al mismo
5
tiempo intersecciones libidinales y diferentes formas de producción de subjetividad en
una determinada época”.
De las ideas anteriores se inferiría que todo proceso de humanización ocurre en el
marco de intercambios intra, inter y trans subjetivos y que esas intervenciones del otro
son necesarias a lo largo de toda la vida. Ese otro inscripto en nosotros desde el inicio
de nuestra vida pues de ese otro, en palabras de Bleichmar en determinados aportes,
“se alimentan no sólo nuestras bocas sino también nuestras mentes” pues recibimos,
junto con la leche, “el odio y el amor, nuestras preferencias morales y nuestras
valoraciones ideológicas”.
De las “grandes” diferencias a las “pequeñas” diferencias
En relación a párrafos anteriores, la expresión “narcisismo de las pequeñas
diferencias” fue mencionada por Freud en varias oportunidades (Hernández Jiménez,
2020: 2) interrogándose por qué poblaciones similares “viven un extraño rechazo entre
ellas”. Desde el paradigma psicoanalítico, esta autora continúa: “es la idea que
reservamos nuestras emociones de agresión, odio y envidia para los más parecidos a
nosotros”. O sea: no nos sentimos amenazados por quien tiene poco en común con
nosotros sino por el que es “casi como nosotros”.
Retornando a Dubet (ob. cit: 58 y 59): “iguales o desiguales ‘en calidad de’, los
individuos sienten la tentación de compararse con quienes están más cerca de ellos”;
es como si se redactara un inventario de comparaciones con quienes están más cerca
de ellos. En otras palabras: este verdadero “estallido de los colectivos” que regulaban
las diferentes expresiones del lazo social enfatizan una operación subjetiva dolorosa
de enfrentar “lo que no tengo con lo que tiene él”. Un “él” no lejano sino muy cercano.
En términos de Tajer, el malestar sería entre el vecino que tiene un auto más
importante o una casa más confortable o que viaja todos los años al extranjero. Es
que, según Dubet, (pág. 68) esa “insoportable sensación de haber quedado afuera de
‘algo’… es uno de los vectores principales de los ‘mecanismos del resentimiento”. Se
activa, así, una “artillería” focalizada en “los pobres, los extranjeros, los más débiles”.
Las observaciones anteriores pueden ser corroboradas empíricamente en cualquier
lugar y en cualquier momento y en cualquier segmento etario: el “inmovilismo físico” se
entrelaza con el “vaciamiento desubjetivante” y con la vergüenza consecuente que
estructura las subjetividades de las minorías estigmatizadas y con el odio en las
mayorías estigmatizadoras.
Testimonios clínicos y de la vida cotidiana
6
Juan es un adulto mayor. Determinados y dolorosos de su vida actual lo asocian (“me
hacen viajar al pasado”, dice Juan) con determinados y dolorosos episodios de su
infancia y primeros años de adolescencia. Juan vivía en un “elegante” barrio capitalino
y concurría a un colegio estatal de la zona que reclutaba a la mayoría del alumnado
entre familias “acomodadas” en algún momento pero que después eran “venidas a
menos”.
Juan es judío y esa condición lo ubicó en el centro del bullying de sus compañeros – la
mayoría católica- de la escuela primaria ante la indiferencia de docentes y autoridades.
Su sufrimiento era indecible. Al ingresar al colegio secundario pensó que su dolor se
atenuaría. Pero no fue así: su apellido también es común en la comunidad gitana y esa
característica -que en ocasiones ocultaba su filiación judía- se convirtió en otra marca
del acoso escolar. “Igual o peor que antes”, afirma Juan.
Camila arma una red social entre sus ex compañeros de primaria para seguir
compartiendo momentos de las infancias y para mantener el lazo social ya siendo
adultos de mediana edad. En uno de esos intercambios, se une un ex compañero
quien, al poco tiempo, reprocha al grupo haber sido víctima de un bullying insoportable
por parte de dos o tres varones del grupo. Camila y otras integrantes recuerdan esos
momentos y admiten que no hacían nada. “Éramos espectadoras y, ahora, pienso
también cómplices”, reconoce Camila en el grupo.
Miguel vivía en una ciudad del AMBA. Iba a una escuela primaria de su barrio a la
vuelta de su casa. Era un establecimiento pequeño con pocos alumnos y docentes.
Miguel dice que “desde chico me gustaban los varones pero intentaba disimularlo
aunque, pensándolo bien, ciertos ademanes me ‘delataban” y que en el colegio
secundario comenzó, para él, un verdadero “calvario”. Intentaba no ir al baño por terror
a lo que pudiera pasarle y tendía a reunirse con grupos de compañeras. Una conducta
que no suavizaba sino que reforzaba el acoso moral y físico que sufría.
La casuística anterior revela y devela, como se señala en “Bullying o acoso escolar.
¿Epidemia silenciosa o silenciada?” (Bó, Carbone, Casado Sastre, Iglesias y Trigo,
2013; 303 y subs) y como sostiene la psicoanalista Flesler -citada por las autoras- que
“la segregación forma parte de todo agrupamiento” y que los grupos de pertenencia en
las instituciones escolares que en muchas personas son los escenarios fundacionales
para la vincularidad grupal “son el resguardo a las salidas exogámicas por lo que es
altamente angustiante para cualquier joven enfrentarse a la exclusión”.
La víctima del bullying escolar -y podríamos afirmar que de cualquier otra
manifestación de segregación y condenas estructuradas en discursos y acciones del
7
odio- vive en la insufrible paradoja de entender que el mundo más allá de la puerta de
la casa es imprescindible para un desarrollo personal y para avanzar y concretar el
proyecto de vida pero que se torna ominoso y expulsivo pues y a través de los
victimarios se despliega un repertorio abrumador de “agresión, odio, violencia y
destructividad” que, en algunas situaciones, adquiere una intensidad insoportable.
En 2023, el mundo se vio conmovido por los intentos de suicidio (lamentablemente
una de las víctimas del bullying escolar negado en los primeros tiempos por las
autoridades escolares falleció) de las mellizas marplatenses viviendo en una
comunidad catalana. Meses después y sin tanta resonancia entre nosotros, se
suicidaron unas mellizas rusas residentes en España que también habían sufrido
insoportables discriminaciones.
“Muchos años después, y en uno de mis terapias – comentaba un analizante-
comprendí que mis afecciones físicas y mis faltas reiteradas al colegio eran maneras
de escapar al maltrato de mis compañeros que me hacían la vida imposible por el
color de mi piel y mis rasgos físicos”. Y esa sensación de ser observado y juzgado se
replica en sus espacios actuales: “cuando tengo alguna entrevista laboral o cuando
tengo que hablar con un cliente me pregunto, internamente, cómo me estarán viendo y
qué pensarán de mí”.
Rescatemos nuevamente el significante “semejante” compartido en unos párrafos
anteriores. Según su etimología, proviene de “semejar” (siglo XII) y significa “rostro,
aspecto de la cara” y “apariencia de algo”. En términos actuales, Esteban sufría de
“portación de cara” y las mellizas en España, de “portación de acento”. Los padres de
las niñas argentinas comentaron que eran objeto de intensas burlas por no hablar en
español castizo y sus dificultades para expresarse en “catalán”.
Por último, una docente de una escuela primaria en la que confluía un alumnado de
dos sectores geográficos y sociales diferenciados, comentaba que la matriculación en
una escuela céntrica capitalina de una población escolar proveniente de un “barrio
popular” cercana a los alumnos del “asfalto” como ella señalaba, provocaba intensas
tensiones vinculares entre esos sectores. Y recordaba como en cada año lectivo se
anotaba una menor cantidad de alumnos del “asfalto” para “no ser contaminados”.
Las “pasiones tristes” en Internet
El despliegue de las desigualdades y de sus efectos subjetivos y vehiculizadas a
través de las redes sociales amplifican y difunden perturbadoras emociones de
injusticia e inequidad; de odio y resentimiento y de impiadosa crueldad que se
8
expanden como “hongos después de la lluvia” con el boom de la comunicación digital y
las redes sociales. Un mensaje “inocente” e inaugural puede disparar un tsunami de
críticas, descalificaciones e insultos: “hace un tiempo, comenta Luciana, subí una foto
en la que lucía un accesorio que ya no se usaba mucho pero que a mí me gustaba. No
puedo repetir lo que me dijeron: “rata”, “anticuada”, “vieja”, “pasada de moda”,
“amarreta” eran las expresiones más amables…”
Dubet admite que se está ante un panorama conocido en tanto el acoso y las
discriminaciones en sus diferentes versiones han coexistido desde siempre en la
historia de la humanidad. Pero subraya que en la actualidad han adquirido una
impronta particular: la manera como se habla y se comunican los mensajes pero en
especial los referidos a las “pasiones tristes” en redes sociales y otros espacios
informáticos es radicalmente nueva pues a través de la logística brindada por internet
se han transformado la expresión y la transmisión de las opiniones de todo tipo. Una
comunicación “sin filtros” y sin fronteras y con las posibilidades del anonimato que
vuelve impunes a los victimarios.
Todo este proceso puede ser replanteado una de las tantas maneras en la que hoy se
expresa el “malestar en la cultura” freudiano y, en términos de Dubet, como una de las
versiones actuales de la vida comunitaria: se ha reducido la distancia entre quienes
hablan y quienes no hablan; entre las palabras admitidas y las no admitidas aunque
este este último “conflicto” parece haber desaparecido en tanto se ha oficializado
cualquier tipo de discurso con cualquier contenido.
Agrega el autor que cualquiera de nosotros puede hablar, reaccionar, comentar y
transmitir nuestras experiencias personales en dispositivos que facilitan la exhibición
de lo privado de manera tal que, como es sabido, se han neutralizado las barreras
entre lo compartido y lo íntimo.
Esta comunicación por Internet también brinda otras posibilidades pues cada uno de
nosotros se transforma en un militante de nuestras posiciones y se estructura un cuasi
movimiento social de uno solo porque no es necesario asociarse con alguien para
acceder al espacio público. Estaríamos frente a esta expresión: “Yo solo digo lo que
pienso cuando quiera y sin pedir permiso a nadie… No necesito a nadie”.
El odio; la ira y el resentimiento; el ataque al diferente; el acoso a quienes no piensan
como uno que solían quedar encerrados en espacios personales e íntimos o
“reducidos” a ciertos ámbitos institucionales como las escuelas, acceden, en términos
de Dubet, a “la esfera pública” vía internet.
9
Transcribimos algunas líneas de la págs. 78 y subs: “a menudo las pasiones tristes
invaden (el espacio de) la expresión directa porque no hay mediaciones ni filtros que
aplaquen las reacciones de los eternautas”. Y, por eso mismo, ante un suceso de la
vida cotidiana “cualquiera puede dejarse arrebatar por la ira, el racismo, la denuncia,
los rumores y las teorías conspirativas”.
Así, un simple acto de la vida cotidiana publicado inocentemente en cualquier
plataforma -volvamos a Luciana- puede convertirse en una incitación al odio a algunas
adolescencias. Julián subió las fotos de su nuevo corte de pelo y a los minutos tuvo
que bajarlas porque las burlas eran insoportables; Agustina se mostró recién levantada
y arreciaron las críticas por no estar “producida” para la selfie; Juan Manuel publicó
fotos en la playa y con ropa de baño y los ataques a su cuerpo no se hicieron esperar.
Un último ejemplo: Damián, con rasgos físicos que reproducen la carga genética de
sus antepasados de pueblos originarios, mostró una foto con su novia visitando un
shopping ubicado en un barrio “exclusivo” e implícitamente destinado a un público
“elegido”. Imposible reproducir la avalancha de insultos y descalificaciones en relación
a que ellos estuvieran ahí, “invadiendo” espacios cerrados a los que “no son como
nosotros”.
Dubet señala en la página 79 que la expresión de la ira y de la descalificación suprema
se potencian porque “uno está solo frente a su pantalla y escapa a las coacciones de
la interacción presencial”. Es como si, mediante el anonimato recién mencionado a
través de nicks y personajes inventados, las reglas básicas del lazo social que
deberían considerar al otro como un “semejante” se han quebrado dando paso a otras
reglas básicas implícitas del lazo social que considera al otro como un “enemigo”. Si
recurrimos a una metáfora hidráulica, los puentes han sido reemplazados por los
diques. Y los victimarios parecerían haber perforado los diques de la represión en un
“todo vale”.
Estas condiciones de “producción de subjetividad” de la que hablaba Bleichmar en
1999 se enraízan en la desaparición, entre otras variables psicosociales, del Estado de
Bienestar basado en contratos psicosociales apoyados en imaginarios solidarios. Un
pasaje de imaginarios “soli(d)arios” a imaginarios “soli(t)arios” facilitados por las
meritocráticas prácticas neoliberales del “sálvese quien pueda”.
El régimen de las desigualdades y de las pasiones tristes pulverizó esos colectivos
empáticos. Cada uno es rey y súbdito de sí mismo pues el paradigma epocal
descansa sobre el individualismo y el deseo de una autoridad personal sin
restricciones y límites.
10
Como hemos intentado demostrar, de esta lógica férrea no escapan las poblaciones
infantiles y adolescentes. Víctimas de las violencias de los otros pero también
victimarias de sí mismas, habitan ecosistemas donde los significantes que podrían
asociarse a las “pasiones alegres” (solidaridad, compañerismo, amistad, empatía,
respeto y amor hacia el prójimo; aliento y esperanza, por ejemplo) han sido
neutralizadas por las “pasiones tristes” que entraman discursos del odio sobre una
urdimbre epocal de frustración y resentimiento. Es como si ciertos actores sociales
proclamaran impunemente “yo soy yo” parafraseando al monarca francés que, hace
siglos, dijo “Después de mí, el diluvio”.
Bibliografía
Ajmil A, Fernández V (2015) “Baruj Spinoza. Su conceptualización de las pasiones”.
Jornadas de Investigación en Psicología.
Bleichmar S (2009) La subjetividad en riesgo. Topía. Bs. As.
Bó T, Carbone L, Casado Sastre A, Iglesias y Trigo E (2013). “Bullying o acoso escolar.
¿Epidemia silenciosa o silenciada?”. En Adolescencia, hoy. Rosmaryn A (comp) y
Zanotto A (co editor) AEAPG. Bs. As.
Catelli J (2016) “El prójimo y el semejante en el cuerpo: de la constitución del Sujeto y
el Aparato Psíquico”. En www.fepal.org>upload>289. Visitado el 03/02/25.
Carpintero E (2002) “Spinoza: la prudencia de una razón apasionada”. Revista Topia.
En www.topia.com.ar/articulos/spinoza-la-prudencia-de-una-razon-apasionada.
Visitado el 31/01/25.
Corominas J (1976) Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Gredos.
Madrid.
Dubet, F (2023) La época de las pasiones tristes. Segunda edición. Siglo XXI. Bs. As.
Freud S (1915) De guerra y de muerte. OC. T XIV. Amorrortu Editores. Bs. As. 1979.
–(1921) Psicología de las masas y análisis del yo. OC. T XVII. Amorrortu Editores. Bs.
As. 1979.
Girón L (2019) “Del psicoanálisis a la sociedad: la ética del semejante en la producción
de subjetividad”. En www.backend.congresos.unlp.edu.ar. Visitado el 01/02/25.-
Hernández Jiménez N (2020) “¿Será por las diferencias o por las similitudes?
Aproximaciones psicoanalíticas a la guerra, con conflictos grupales y la intolerancia
intergrupal”. En www.centroelea.edu.mex/blog. Visitado el 30/01/25.-
11
Rubio M E (2023) “Marcas en la subjetividad de los entornos virtuales y las redes
sociales. El yo y el ello un siglo después”. En Actualidad Psicológica 528. Edición de
mayo. Bs. As
Tajer D (2019) “Pensando con Silvia Bleichmar la relación entre subjetividad, poder,
psicoanálisis, género”. Revista Topia. Bs. As.