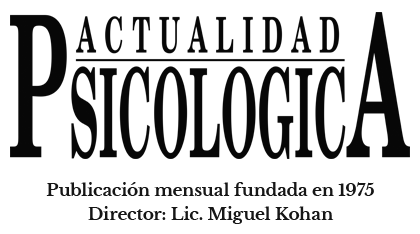Beatriz Labrit
Universidad de Flores
¿Que son las habilidades para la vida (HPLV)?
Son aquellas aptitudes, destrezas y actitudes necesarias que permiten tener un comportamiento adecuado y positivo y de esta manera enfrentar eficazmente las exigencias y retos de la vida diaria en las diferentes etapas del ciclo vital.
Según los diferentes medios y culturas se podrán incluir variantes, aun así, existe un núcleo esencial común a todos los países y regiones. Las mismas son las siguientes:
Capacidad de tomar decisiones de manera racional y creativa.
Habilidad para resolver problemas de manera tal que todos los integrantes de un sistema tengan lo que necesitan. Modelo Ganar- Ganar.
Habilidad de interacción social. La misma implica: expresar las emociones de manera adecuada, poner límites de manera asertiva, ni sumisa ni agresiva. La promoción de esta habilidad previene la violencia escolar, las adicciones, el cuidado del cuerpo y de la salud entre otras.
Autoconocimiento: de las fortalezas, talentos, limitaciones, nuestros valores, aquello que da sentido y que servirá como guía de nuestras conductas.
Capacidad creativa.
Habilidad para manejar el estrés de la vida cotidiana a partir de diferentes recursos.
Capacidad de pensar en forma crítica.
Habilidad para comunicarse de manera efectiva y afectiva.
Capacidad de establecer empatía.
Habilidad de regulación y manejo de las emociones.
Antecedentes de los programas de adquisición de habilidades
Botvin fue pionero en el desarrollo de programas que aplicados en principio dentro de ámbitos escolares se propuso la enseñanza y capacitación de jóvenes en habilidades para su buen desarrollo en la sociedad actual. A partir del año 1979 este especialista en ciencias de la conducta y profesor de psiquiatría, publicó un programa muy eficaz destinado a jóvenes de 12 a 15 años que enseñaba formas de enfrentar los desafíos de la vida y a tener fuerza de voluntad. Podemos definir la voluntad como la capacidad de cumplir con lo que nos comprometemos con nosotros y los demás; considerada una fortaleza (En Botvin, 1995).
Botvin muy pronto descubrió que el enfoque de promoción en los recursos personales, era un efectivo medio de prevención pues actuaba en varios patrones de comportamiento relacionados con el uso de sustancias (Botvin et al., 1984).
La OMS (Organización Mundial de la Salud) declaró indispensables para un desarrollo de una vida saludable y un óptimo bienestar físico, social y psicológico incluir la enseñanza de Habilidades para la Vida y tomó la iniciativa internacional de proponer a sus países miembros la inclusión en diferentes programas para jóvenes (En Mantilla, 2001).
En la zona de Centroamérica la Comunidad del Caribe (CARICOM) se ejecuta un proyecto de educación para la salud y la vida familiar destinado a introducir incluir en la currícula escolar la HPLV desde los primeros años y en las secundarias (UNICEF, 1997). El proyecto de CARICOM es promovido por diversos organismos días Naciones Unidas, la Universidad de las Indias Occidentales y los ministerios nacionales de educación y de salud de diferentes países. La experiencia de redes promotoras de HPLV y su inclusión dentro de la enseñanza escolar se extendió durante los últimos años dentro de la región a países como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Uruguay, Venezuela con el apoyo de la OPS (Organización Panamericana de la Salud, 1998).
En Colombia los Ministerios de Salud y de Educación, con el apoyo activo de la OPS prepararon un programa de adquisición de habilidades para una vida saludable como un modo de responder a las elevadas tasas de mortalidad y morbilidad causadas por homicidios y violencia. Ese programa incluye materiales didácticos y otras actividades para 4. ° a 9. ° Grados. Actualmente este programa beneficia a más de 15.000 jóvenes (Bravo et al., 1998).
La UNESCO en su documento del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe afirma que no basta, aunque sigue siendo fundamental, que la educación proporcione las competencias básicas tradicionales, sino que también ha de aportar los elementos necesarios para ejercer plenamente la ciudadanía, contribuyendo a una cultura de la paz y a la transformación de la sociedad (En UNESCO, 2002, 2003).
El modelo de Habilidades para la Vida tiene sus raíces en la Carta de Ottawa y responde a esta solicitud de la UNESCO teniendo como principal objetivo que las personas adquieran la capacidad para vivir de una manera más sana con mayor control sobre los determinantes de la salud y el bienestar. Otras declaraciones internacionales posteriores confirmaron su importancia y animan a los países a comprometerse con este enfoque (En Gradaille Pernas y Caride Gómez, 2016).
Fundamentación y antecedentes en argentina
Al igual que los demás países de América Latina, Argentina presenta un gran número de población de niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. Esta situación demanda una atención específica. Existe una relación comprobada entre las situaciones de vulnerabilidad y el desarrollo de problemas vinculados a la salud pública como ser el consumo de drogas, la violencia, la deserción escolar y las prácticas sexuales de riesgo. Resulta por lo tanto evidente la utilidad de contar con dispositivos prácticos que permitan instrumentar estratégicas específicas, que favorezcan el desarrollo de una personalidad integral de los niños y los adolescentes, desarrollando y fortaleciendo las competencias y destrezas enunciadas. Esta hipótesis se fundamenta a partir de la experiencia en diversos países promovidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) así como la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La practicidad y aplicabilidad de las HPLV a un extenso rango de objetivos de promoción y prevención de la salud avala su función genérica. Vale decir, entonces, que esta herramienta sirve para lograr el desarrollo personal y el bienestar, como habilidades para la competencia psicosocial que permiten entender su papel amplio y positivo.
Ámbitos de aplicación
Hoy día es un modelo de práctica psicosocial en pleno desarrollo que sigue demostrando su valor como medio de lograr un desarrollo humano sustentable, o sea sostenible en el tiempo. Este enfoque ha logrado tener éxito en áreas, como la promoción de la convivencia y la paz, la educación en competencias ciudadanas, la prevención de las drogodependencias, la educación sexual y responsabilidad reproductiva, la prevención del VIH/sida y la igualdad de género. Diversas investigaciones han evaluado su impacto positivo en la reducción de riesgos psicosociales de personas en condiciones vulnerables demostrando su utilidad de aplicación en etapas tempranas del desarrollo. La efectividad puede demostrarse en los programas para prevenir el consumo de sustancias adictivas (Botvin et al., 1984), como factores protectores ante diversas afecciones Noguera-Suquet et al. (2023), entrenamientos específicos para personas con discapacidad y programas educativos (Valdivieso et al., 2013). Incluso se desarrollaron instrumentos y escalas para la medición en adolescentes (Balaguer et al., 2023) y en jóvenes (Díaz Posada et al., 2013).
Los programas de habilidades para la vida pueden:
Retrasar la edad de inicio del uso del tabaco, el alcohol y la marihuana (Hansen et al., 1988).
Prevenir conductas sexuales de alto riesgo (Schinke et al., 1981).
Enseñar el control de la ira (Deffenbacher et al., 1995).
Prevenir la delincuencia y la conducta criminal (Englander-Golden et al., 1989).
Mejorar conductas relacionas con la salud y la autoestima (Kelley et al., 1997).
Promover el ajuste social positivo (Elias et al., 1991).
Mejorar el desempeño académico (Elias et al., 1991).
Prevenir el rechazo de los pares (Mize y Ladd, 1990).
Método
Este estudio se llevó adelante a través de una revisión narrativa (Losada et al., 2022) ponderado a los aspectos y aplicaciones centrales del constructo Habilidades para la Vida. El presente trabajo tuvo como objetivo revisar antecedentes, fundamentos y ámbitos de aplicación de las HPLV, con especial énfasis en América Latina y Argentina.
Conclusiones
Se propone el desarrollo de un programa modular de calidad humana, inteligencia emocional, desarrollo de valores y Habilidades para la Vida vinculándose con las diferentes comunidades, contempla la adquisición progresiva de habilidades cognitivas, habilidades emocionales, control del stress, habilidades intra e interpersonales,
Entre las habilidades cognitivas se destaca la capacidad para la toma de decisiones y resolución de problemas. Hellriegel y Slocum (2004) aluden al proceso de delimitación de problemas, recopilación de datos, construcción de alternativas y selección de un curso de acción. A la vez la toma de decisiones se presenta como el proceso para asemejar y enmendar un curso de acción para zanjar un problema específico. En tanto el pensamiento crítico se presenta como un proceso cognitivo de carácter racional, reflexivo y analítico, orientado al cuestionamiento de la realidad y el mundo, de manera sistemática. Por lo tanto, es un proceso intelectual y reflexivo a diferencia de la crítica como mecanismo de desvalorización respecto de las ideas de quienes rodean. Implica aplicar criterios lógicos para llegar a una conclusión válida y a una postura objetiva o sea razonable.
Las habilidades emocionales y de control del stress implican la capacidad de expresión de emociones auténticas, control de las propias emociones, habilidad para manejar las tensiones o estrés. A la vez las emociones pueden postularse como el significado subjetivo y sentido que se le da a la experiencia. Uno de los aportes geniales de Berne (1983) fue separar las emociones en auténticas y sustitutivas. Esta diferenciación emocional está vinculada con las creencias y el marco de referencia de la familia. Existen variaciones de intensidad y duración, así como también diferencias cualitativas, es decir la educación modifica, cambia una por otra.
El stress (Selye, 1973) refiere a la respuesta esencial del organismo tanto humano como de los demás seres vivos, frente a cualquier exigencia. Esto se debe a que no es una reacción aprendida, sino que está genéticamente determinado. En otras palabras, no puede evitarse. Si bien el stress hace reaccionar con ira, o escapar con miedo, o paralizarse, puede elegir, si se cuenta con el entrenamiento adecuado, la mejor manera de responder. En el ser humano la mente está forjada dentro de un conjunto de conceptos y convenciones, que llamado marco de referencia. Este sistema de creencias y valores va a aportar un aspecto crucial al tema del stress y en función de ello puede realizar variaciones, así como aprender a utilizar aspectos saludables para enfrentar el stress de la vida cotidiana, tales como sueño, relajación, actividad física, alimentación adecuada, trabajo interesante, hobbies activos y creativos, red social de contención.
En tanto las habilidades intra e interpersonales implican el conocimiento de sí mismo, de límites, fortalezas, de los propios valores, entendiendo como tales aquello que da sentido a la conducta que dirige hacia donde se orienta y diversos roles, debilidades, agrados y desagradados. En cuanto a la comunicación efectiva y afectiva se plantea a la misma como base de todas las relaciones humanas.
Para Kertész (1964) existen 5 pilares para la comunicación efectiva:
– Observación, escucha activa y empatía: recepción de los estímulos del emisor, siendo el objetivo principal la comprensión del estímulo e identificación con el emisor.
– Reflejo, acompasamiento, paráfrasis, aquí el objetivo principal es establecer rapport, relación de confianza, compenetración.
– Formular preguntas, con el objetivo de obtener información del emisor, invitarle a pensar para tomar conciencia y producir cambios. Este procedimiento fue empleado por Sócrates hace miles de años, como un método mayéutico, para movilizar información que el sujeto ya poseía, pero sin saberlo y a fin de, además, entrenarlo para pensar.
– Dar caricias positivas. Significa de acuerdo a los conceptos del análisis transaccional, cargar la batería biológica del interlocutor e invitarlo a reforzar su autoestima. Las caricias son mensajes de un ser vivo a otro que reconocen la existencia de este. Pueden ser verbales, física, gestuales, agradables o desagradables, incondicionales o condicionales.
– Brindar información con el objetivo Proveer datos útiles y confiables sobre sí mismo, la relación, otras personas y el mundo en general, como base para la toma de decisiones.
Las Habilidades para la Vida constituyen un recurso esencial para el desarrollo integral de niños y adolescentes, dado que fortalecen la capacidad de tomar decisiones, resolver problemas, comunicarse de manera efectiva, regular emociones y establecer vínculos saludables. La evidencia empírica muestra que su incorporación en programas educativos y comunitarios favorece la prevención de conductas de riesgo y la promoción del bienestar psicosocial.
En el contexto latinoamericano y argentino, donde la vulnerabilidad social incrementa los factores de riesgo, estas competencias se convierten en herramientas prioritarias de intervención. Resulta fundamental, entonces, consolidar políticas públicas y dispositivos pedagógicos que garanticen su enseñanza sistemática, asegurando así no solo beneficios individuales, sino también un aporte significativo a la construcción de comunidades más saludables, equitativas y resilientes.
Referencias
Balaguer, Á., Benítez, E., Serrano, B. y Orejudo, S. (2023). Relación entre Habilidades para la Vida y Autoeficacia General. Validación de la escala HVD-A. Psychology, Society & Education, 15(2), 66-75.
Berne, E. (1983). Introducción al tratamiento de grupo. Grijalbo.
Botvin, G. J. (1995). Entrenamiento en habilidades para la vida y prevención del consumo de drogas en adolescentes: consideraciones teóricas y hallazgos empíricos. Psicología conductual, 3(3), 333-356.
Botvin, G. J., Baker, E., Renick, N. L., Filazzola, A. D., & Botvin, E. M. (1984). A cognitive-behavioral approach to substance abuse prevention. Addictive behaviors, 9(2), 137-147.
Bravo, A., Gálvez, H. y Martínez, V. (1998). Marco teórico: Programa habilidades para vivir. Ministerio de Salud Colombia.
Deffenbacher, J. L., Oetting, E. R., Huff, M. E., & Thwaites, G. A. (1995). Fifteen-month follow-up of social skills and cognitive-relaxation approaches to general anger reduction. Journal of Counseling Psychology, 42(3), 400.
Díaz Posada, L. E. Burban, R. F. R., Sierra, M. P. M. y López, D. A. (2013). Habilidades para la vida: análisis de las propiedades psicométricas de un test creado para su medición. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 4(2), 181-200.
Elias, M. J., Gara, M. A., Schuyler, T. F., Branden‐Muller, L. R., & Sayette, M. A. (1991). The promotion of social competence: Longitudinal study of a preventive school‐based program. American Journal of Orthopsychiatry, 61(3), 409-417.
Englander-Golden, P., Jackson, J. E., Crane, K., Schwarzkopf, A. B., & Lyle, P. S. (1989). Communication skills and self-esteem in prevention of destructive behaviors. Adolescence, 24(94), 481.
Gradaille Pernas, R., y Caride Gómez, J. A. (2016). Accesibilidad en la vida cotidiana: Pedagogía social en la construcción del derecho a la educación inclusiva. Archivo de Análisis de Políticas Educativas, 24, 91. https://doi.org/10.14507/epaa.24.2458
Hansen, W. B., Johnson, C. A., Flay, B. R., Graham, J. W., & Sobel, J. (1988). Affective and social influences approaches to the prevention of multiple substance abuse among seventh grade students: Results from Project SMART. Preventive medicine, 17(2), 135-154.
Hellriegel, D. y Slocum, J. (2004). Comportamiento Organizacional. Editorial Thomson.
Jensen, M. M., Flanagan, T. D., & Cornejo, C. J. O. (2013). Desarrollo de habilidades para la vida: promoción de la autodeterminación en jóvenes con discapacidad. Revista iberoamericana de educación, 63(1), 51-62.
Kelley, R. M., Denny, G., & Young, M. (1997). Abbreviated Hare self-esteem scale: Internal consistency and factor analysis. American Journal of Health Studies, 13, 180-186.
Kertész, R. (1964). Información y comunicación en la empresa: aspectos formales e informales. Revista de Psicología, 1, 55-72.
Losada, A. V., Zambrano Villalba, C. y Marmo, J. (2022). Clasificación de métodos de investigación en psicología. Psicología UNEMI, 6(11), 13-31. https://doi.org/10.29076/issn.2602-8379vol6iss11.2022pp13-31p
Mantilla, L. (2001). Habilidades para la vida. Una propuesta educativa para la promoción del desarrollo humanoy prevención de problemas psicosociales. Fundación Fe y Alegría y Ministerio de Salud de Colombia.
Mize, J., & Ladd, G. W. (1990). A cognitive-social learning approach to social skill training with low-status preschool children. Developmental psychology, 26(3), 388.
Noguera-Suquet, J., Reig-Garcia, G., Homs-Romero, E., Gelabert-Vilella, S., Roura-Poch, P. y Malagón-Aguilera, M. D. C. (2023). El sentido de coherencia y las habilidades para la vida como factores protectores en personas con prediabetes. Global Health Promotion, 30(2), 61-70.
Organización Panamericana de la Salud (1998). Las salud en las Américas. Organización Panamericana de la Salud.
Schinke, S. P., Blythe, B. J., & Gilchrist, L. D. (1981). Cognitive-behavioral prevention of adolescent pregnancy. Journal of Counseling Psychology, 28(5), 451.
Selye, H. (1973). The Evolution of the Stress Concept: The originator of the concept traces its development from the discovery in 1936 of the alarm reaction to modern therapeutic applications of syntoxic and catatoxic hormones. American scientist, 61(6), 692-699.
UNESCO (2002). La conclusión universal de la educación primaria en América Latina: ¿Estamos realmente tan cerca? Informe Regional sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio Vinculados a la Educación. Santiago de Chile.
UNESCO (2003). Educación para Todos en América Latina: Un objetivo a nuestro alcance. Informe Regional de Monitoreo de EPT 2003.
Unicef (1997). Estado Mundial de la Infancia. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
Valdivieso, J. A., Carbonero, M. A., y Martín-Antón, L. J. (2013). La competencia docente autopercibida por profesorado de Educación Primaria: un nuevo cuestionario para su medida. Revista de Psicodidáctica, 18(1), 47-78. http://dx.doi.org/10.1387/RevPsicodidact.5622